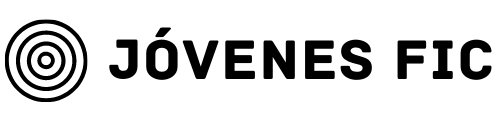Tres criterios para la evaluación de inferencias heterogéneas
Cristián Novelli
Este trabajo busca explorar diferentes dimensiones en las cuales evaluar positivamente inferencias heterogéneas, en contraste con alternativas puramente lingüísticas. Apoyado en la activa discusión sobre diagramas, principalmente en matemática y ciencias cognitivas, se aboga por tres criterios: en primer lugar, las ventajas en eficiencia al considerar diagramas como parte sustancial de la actividad inferencial, pues diagramas, mapas e íconos permiten presentar más información en menos espacio y de forma más accesible. Segundo, las ventajas en términos explicativos: el uso de diagramas permite en muchos casos un acercamiento más intuitivo a razonamientos complejos. Finalmente, el uso de diagramas (y las inferencias heterogéneas asociadas) permite resolver dificultades propias de los hablantes de un mundo con una multitud de lenguas.
Experticia científica
Paulina Abaca
En este trabajo nos enfocaremos en la actividad de las prácticas científicas como un tipo de conocimiento que se adquiere al convivir con los miembros de la comunidad científica. Con experticia científica aludimos a la habilidad de ciertos actores que participan en la producción colectiva del conocimiento científico. Al momento de dar cuenta de la experticia científica, parece que no basta con recurrir solamente al conocimiento teórico. Algunos autores se inclinaron por el conocimiento tácito (Polanyi, 2009; Collins, 1985, 2010), por una habilidad (Hacking, 1996; Collins, 1985), por un tipo de saber cómo (Ryle, 2009) o por una comprensión científica (Leonelli, 2013; de Regt, 2013). Realizar una descripción lo suficientemente abarcativa de la experticia científica es una tarea irrealizable en este espacio, por lo que el enlace principal será la dimensión colectiva de la experticia y el rol de las comunidades científicas. En vistas a aclarar la experticia científica teniendo en cuenta el rol de la comunidad científica en su formación, en primer lugar, haremos una breve reconstrucción de la tarea del científico enfatizando la importancia de la comunidad de profesionales y el contacto con otros colegas (Polanyi, 2009; Collins, 1985). En segundo lugar, ilustraremos los aspectos centrales de la comprensión de los científicos (Leonelli, 2013; de Regt, 2013). En tercer lugar, expondremos el componente dogmático de la experticia (Polanyi, 2005; Kuhn, 1979).
Una breve historia del desarrollo del concepto «Revolución Científica»
Eric Diani Wilke
El presente trabajo examina el desarrollo histórico-conceptual de la noción de Revolución Científica, desde sus raíces etimológicas hasta su consolidación en la historiografía y filosofía contemporáneas. En primer lugar, se reconstruye el significado astronómico clásico del término revolución, utilizado para designar movimientos cíclicos, y su progresiva transformación, a partir de los siglos XVII y XVIII, en un concepto asociado a cambios radicales y discontinuos, tanto políticos como científicos. De hecho, eventos como la Revolución Gloriosa jugaron un papel clave en este proceso. Posteriormente, se analizan las interpretaciones de William Whewell (1967) y Alexandre Koyré (1980; 2007), cuyas concepciones representan momentos clave en la configuración moderna de la categoría. Mientras que Whewell resalta el papel de Bacon y la historia de las ciencias inductivas, Koyré introduce una lectura rupturista centrada en la destrucción del cosmos aristotélico y la matematización de la naturaleza. A continuación, se expone brevemente la influencia de Koyré en los estudios sobre ciencia y lo que en la literatura sobre el tema se ha denominado una revolución historiográfica. Es decir, se busca mostrar el vínculo entre las concepciones historiográficas de Koyré y el concepto de Revolución Científica. Finalmente, el trabajo propone que la Revolución Científica no sólo designa un episodio histórico singular, sino una categoría en constante redefinición que refleja los debates sobre la naturaleza y el cambio científico.
La noción de evento como base relacional para comprender el espacio y el tiempo en Whitehead
Bárbara Paez Sueldo
En este trabajo abordamos la crítica de Alfred North Whitehead a las concepciones tradicionales de espacio y tiempo como entidades estáticas y separadas de la experiencia. A partir de sus obras El concepto de naturaleza (1920/2019) y An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge (1919), examinamos el diagnóstico whiteheadeano una naturaleza bifurcada, en la que se separa lo percibido de una supuesta realidad subyacente, y cómo esto ha condicionado la filosofía de la ciencia. Exploramos la propuesta de Whitehead de una ontología basada en el evento, como fragmento fundamental de la naturaleza, y la relación de extensión, como principio constitutivo. Buscamos destacar cómo, en este marco, los objetos son reinterpretados como patrones recurrentes de eventos, y el espacio y el tiempo son expresiones inherentes de las relaciones entre eventos contemporáneos y no contemporáneos, respectivamente. Concluimos que el sistema whiteheadeano, al superar la bifurcación, integra fenómenos como colores, electrones, espacio y tiempo en una única y coherente naturaleza tal como la advertimos, ofreciendo una vía para repensar la filosofía de la ciencia en términos relacionales.
Universales y Objetos Eternos: el punto de encuentro entre Marcuse y Whitehead
Itati Chiliguay
En este trabajo se explora el punto de encuentro entre la teoría crítica y una metafísica de procesos: la relación entre los universales en Marcuse, en El hombre unidimensional (1993), y los objetos eternos en Whitehead, en Ciencia y mundo moderno (1949). Para Marcuse, los universales condensan experiencias históricas y sociales que trascienden lo inmediato y actúan como herramientas críticas frente a las condiciones existentes. Whitehead, por su parte, entiende los objetos eternos como posibilidades abstractas que, al ingresar en las ocasiones reales, configuran nuevas formas de realidad. Aunque provienen de marcos conceptuales distintos, Marcuse recurre a Whitehead para precisar un rasgo de los universales: al igual que los objetos eternos, funcionan como puentes entre lo que es y lo que aún no es, habilitando transformaciones de la realidad. Ambos comparten así una preocupación por el potencial crítico de las posibilidades no realizadas.
Tras las nociones de sistema y organización: aportes para proyectar una cibernética harawayana
María Pia Caminati
Nos proponemos, en primer lugar, una breve aproximación desde los conceptos de retroalimentación negativa y autoorganización, al abordaje cibernético de los fenómenos en clave sistémico-funcional. Estos conceptos se nos presentan como fundamentales para inmiscuirnos en la tarea de desarrollar aproximaciones a las nociones de organización y sistema, en tanto que dos de los cuatro grandes conceptos bajo los cuales estructurar la episteme actual. Abordaremos dicho recorrido a partir de extractos de lo trabajado por Ashby (1960), por Rosenblueth, Wiener y Bigelow (1943) y por Ilcic (2022).
En segundo lugar, nos proponemos, revisar brevemente la reconstrucción histórico-conceptual de los primeros momentos del organicismo que realiza Haraway (2022) en donde quedan de manifiesto las intenciones organicistas de abordaje sistémico del proceso complejo de la vida. Esta reconstrucción, a su vez, se entrecruza en nuestro trabajo con los planteos sistémicos y metateóricos de la cibernética a partir del concepto de epigénesis, considerado un antecedente del actual concepto de simbiosis de Haraway. Es en tal sentido que podríamos considerar estos desarrollos como una apuesta cibernética harawayana. Es nuestra hipótesis que este entrecruzamiento resulta relevante para pensar escenarios alternativos en tiempos de corporativización y cajanegrización de las tecnologías digitales y de crisis antropo/entropo-cenica.
El cero en la cultura babilónica, maya e hindú
Joaquín Suarez
El presente trabajo tiene la pretensión de realizar una genealogía del concepto de cero, atendiendo a su aparición asincrónica e independiente en tres culturas: la babilónica, maya e hindú. En la cultura babilónica se encuentra la primera aparición de un signo destinado a designar una posición vacía dentro de una secuencia de números, sin que ello implica su conceptualización como tal, por ello lo denominamos “protocero”. Por su parte, la cultura maya desarrolló diversos símbolos para representar el cero, cuyo sentido no remite a la ausencia, sino a la completitud, en consonancia con su cosmovisión y apreciaciones sobre el tiempo. Finalmente, la cultura hindú es el primer caso de una formalización del cero como entidad abstracta matemática, asociada al vacío absoluto e integrado en operaciones aritméticas, constituyendo la conceptualización plena del cero como número. En consecuencia, el propósito de la investigación es reconstruir la evolución histórica del cero y, paralelamente, las transformaciones del pensamiento matemático-filosófico que hicieron posible su emergencia como entidad numérica.
Un enfoque constructivista sobre la condición mental
Agustín Almada
En el trabajo presentado se aborda la problemática relativa al estatus ontológico y epistemológico de los llamados «trastornos mentales», efectuando una crítica a la perspectiva naturalista de la psiquiatría clásica, que los entiende como desbalances químicos ocurridos en un cerebro que debe ser tratado farmacológicamente para recuperar un supuesto equilibro natural que se correspondería con el funcionamiento normal de un sistema nervioso sano. Esta perspectiva, de índole positivista, es criticada desde un enfoque constructivista que, concibiendo al conocimiento científico como un producto contingente, sujeto a un contexto socio-histórico y cultural específico, entiende que los trastornos definidos por la psiquiatría y los tratamientos por ella aplicados son dependientes de otros factores relevantes además de los puramente biológicos y que, por lo tanto, para una comprensión más profunda de sus categorías es necesaria una mirada compleja sobre su objeto que ponga bajo consideración esa otra serie de elementos que han sido tradicionalmente ignorados por la propia disciplina. Para ello, se propone a la teoría de sistemas complejos como corriente epistemológica pertinente, dado su enfoque interdisciplinar que comprende a los objetos de la ciencia como realidades entramadas en una red de relaciones causales que exceden al reduccionismo efectuado por el naturalismo tradicional.
Los compromisos ontológicos en la percepción
Sabrina Aylén Ortiz
En el presente trabajo me propongo a defender la idea de que la percepción presenta compromisos ontológicos, esto es, es capaz de individuar objetos. Además, me propongo a defender la idea de que la percepción puede seguir siendo icónica y a la vez individuar objetos, por lo que para ello se debe redefinir la concepción clásica de iconicidad propuesta por Jerry Fodor. Para defender dicha tesis, voy a cuestionar la afirmación que realiza Fodor sobre que los íconos no pueden individuar, y para ello me basare en Jake Quilty Dunn y su explicación sobre cómo la percepción de objetos tiene compromisos ontológicos por lo que ello da cuenta de que la percepción no es icónica. Luego, expondré una crítica a dicha tesis de Quilty Dunn a partir de Tyler Burge y su nueva concepción de iconicidad, así como también, me basaré en su explicación acerca de la identificación referencial presente en las representaciones icónicas, con el objetivo de defender la idea de que la percepción puede generar compromisos ontológicos y seguir siendo icónica.
Formas del tiempo: realismo y antirrealismo en sistemas físicos
Arnaldo Soltermann y Santiago Giordanino
Aristóteles afirma que “el tiempo es la medida del movimiento desde la perspectiva del antes y el después” siendo interpretada por la física como: el tiempo como medida del movimiento ó el movimiento como medida del tiempo. Así, las escalas temporales creadas sobre la base de movimientos arbitrarios o movimientos de orden cósmico hacen aparecer la idea de un tiempo numerante y de un tiempo numerado. A partir de la modernidad el tiempo numerante (independiente del movimiento) se torna el paradigma hegemónico (Galileo y Newton). Según ellos, el tiempo absoluto es real, aunque inasible, es algo en sí, independiente de las cosas, es algo que fluye linealmente de modo reversible. La Termodinámica introduce la idea de “flecha del tiempo” en relación a la existencia de procesos espontáneos irreversibles que contrasta con el tiempo absoluto y reversible de la mecánica newtoniana. Se introduce el concepto de entropía como medida de la espontaneidad o dirección temporal preferencial de las transformaciones o devenir de los sistemas físicos. Se discute brevemente la idea del tiempo-ilusión y el tiempo-degradación de la termodinámica clásica ligada a la Flecha del tiempo para finalmente arribar al tiempo-creación de I.Prigogine.
Entre organismos y máquinas: algunas discusiones acerca del estatus ontológico de los ecosistemas en el siglo XX
Paloma Rivera
El concepto de “ecosistema” es uno de los conceptos centrales de la ecología, desde su acuñación por Arthur Tansley en el año 1936 hasta nuestros días. Si bien durante el siglo pasado ecólogos y filósofos han discutido acerca de la existencia -o no- de los ecosistemas, en los últimos años estos debates parecerían haberse disipado del ámbito de la filosofía de la ciencia. Con ánimos de recuperar aquellas problematizaciones, y entendiendo la centralidad del concepto en nuestros días y sus implicancias prácticas, los objetivos del presente trabajo son tres: en primer lugar, esbozar un brevísimo recorrido por la historia del concepto de “ecosistema” en el siglo XX. En segundo lugar, señalar algunas discusiones al respecto del estatus ontológico -y metafísico- de los ecosistemas que se desprenden de las conceptualizaciones del término. Por último, indicar cómo durante aquellos años este concepto ha albergado posturas que podríamos considerar tanto realistas como antirrealistas. A modo de conclusión, enfatizo la necesidad de volver a estas discusiones, a fines de dilucidar con qué tipo de entidades se compromete la ecología, y cómo estas se traducen -o no- en la ética, la política y los marcos jurídicos.
La deficiente defensa lakatosiana de la psicología evolucionista
Juan Francisco Blanco
Frente a críticas que acusaban de infalsabilidad a la psicología evolucionista, Ketelaar y Ellis (2000) propusieron un abordaje lakatosiano con la intención de justificar la legitimidad de la disciplina. Esta defensa fue influyente en la labor posterior de los psicólogos evolucionistas, en que ante eventuales inquietudes sobre la fiabilidad de las explicaciones elaboradas en el seno de la disciplina, se remitía a este abordaje, funcionando como una suerte de defensa oficial de la psicología evolucionista en ese plano. Para confeccionar esta defensa, resulta crucial la noción de “núcleo duro” de los programas de investigación de Lakatos, con la que se legitima la protección metodológica de ciertos postulados respecto de eventuales resultados empíricos adversos. En este artículo propongo que dicha noción está mal empleada en el trabajo de Ketelaar y Ellis, malogrando esa tentativa de defensa, y por ende volviéndose perniciosa la influencia de la misma en la literatura.
¿Sirven para algo las ciencias sociales y humanas?
Andrés Carbel
Dos fenómenos concomitantes colaboran de forma estructural en volver ineludible la pregunta acerca de la utilidad de las ciencias sociales y humanidades. De un lado, la importancia creciente, tanto en el debate público como en la justificación de las políticas CyT, de la necesidad de orientar estas actividades según criterios de utilidad social y productiva. Por el otro, la consolidación del proceso inaugurado a partir de la posdictadura, de subsunción de las disciplinas sociales y humanísticas en instituciones académicas, impregnando de lógicas cientificistas sus dinámicas de producción y evaluación. En la presente ponencia, y a la luz de la crítica hora que nos toca en el escenario nacional, se tratará de elaborar una respuesta a la cuestión planteada, polemizando especialmente con la postura que reivindica positivamente la supuesta inutilidad de estos campos del conocimiento. Para hacerlo, se retomará con cierta libertad la distinción realizada por Arendt para la vida activa: labor, trabajo y acción. Se explorará la idea de que la investigación en estos campos puede regirse por los determinantes que alcanzan a cada una de estas actividades, y esto ilumina dimensiones relevantes para la pregunta en consideración. Al finalizar, se tratará de formular una respuesta afirmativa a la pregunta inicial en base al recorrido realizado, tratando de trascender también la idea de que el principal aporte de este campo sea reducible a la «generación de pensamiento crítico».